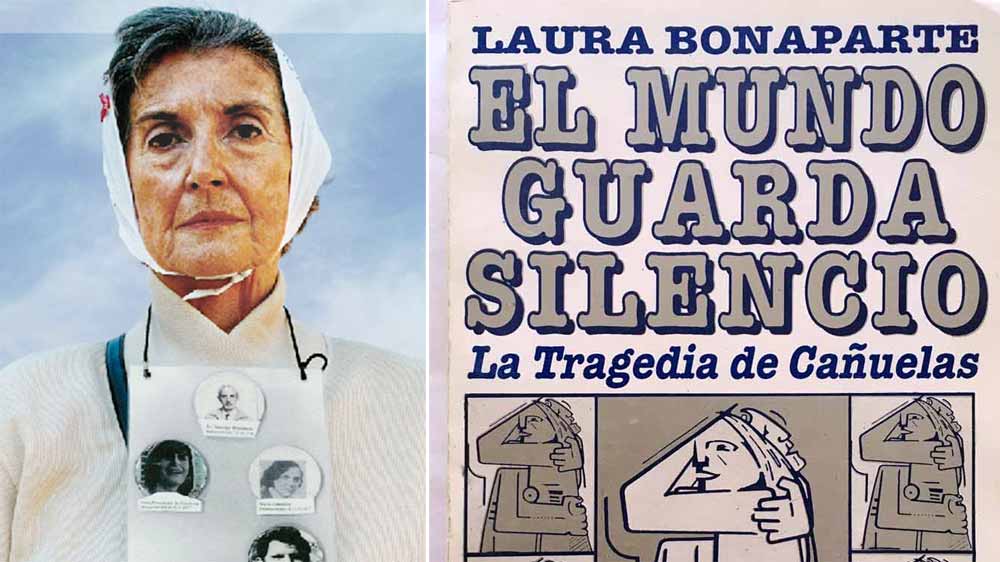Si uno recorre las entrevistas que concedió el musicólogo Carlos Vega en diversos medios de prensa se sorprenderá por un detalle: nunca mencionaba a Cañuelas. Siempre, con un dejo de desprecio, se refería a su lugar de origen como “pueblito provinciano”, un sitio chato y culturalmente atrasado.
Hay un texto de Vega publicado en el diario La Razón -conservado en el archivo de Pablo Garavaglia- que permite conocer algunos retazos de su infancia y el vínculo que forjó con sus primeros maestros de la Escuela Nro. 1. Y también explica, de alguna manera, los motivos de ese desaire a Cañuelas.
De aquellos maestros de las “segundas letras” (fue su madre quien le enseñó las primeras) el gran musicólogo argentino rescata a las dulces María Rigo y Susana Elorza y, sobre todo, a Bernardo Espondaburu, un docente severo que sobresalió por su deseo de perfeccionarse en distintas disciplinas a pesar de las burlas que suscitaba en la comunidad. Sin decirlo, Vega reconoce en Espondaburu a la persona que lo inspiró a escapar de la chatura de Cañuelas y formarse en el estudio de la música y el folklore.
En el 125 aniversario del nacimiento de Vega reproducimos este texto hermoso, con pinceladas de fino humor y una profunda nostalgia por los orígenes.
-¿Recuerda usted quién le enseñó las primeras letras?
-Sí, recuerdo: mi madre. Las “primeras letras” rigurosamente. Por virtud de una tenaz repetición me ha quedado en la memoria el hecho de que yo llenaba cuadernos con dibujos de animales, plantas y figuras humanas, al pie de los cuales escribía con trazos de embriaguez: “Carlos Vega, 5 años”.
En cuanto a las “segundas letras”, mi recuerdo es un poco vago. Empecé a ir al colegio del pueblecito provinciano a los 6 años. Cuando cumplía 7, se puso en vigor una ley por la cual la edad escolar se iniciaba a los 8. Tuve un año de vacaciones forzosas. ¿Quién me enseñó antes y después de los 7? No lo sé con total precisión, pero con íntimo agrado y complacencia recuerdo siempre dos nombres dulcísimos, por el cortejo de añoranzas que suscitan: María Rigo y Susana Elorza.
María Rigo me enseñó pocos meses y, sin embargo, ha quedado su recuerdo para siempre en mi memoria. Me quería entrañablemente. Al entrar yo en la clase me alzaba en brazos y me besaba; su rostro, fresco y hermoso, despedía suave aroma. Yo ocupaba mi banco y era bueno. Un día nos dijo que se iba; me apenó la noticia. Se casaba con el señor López, a quien yo no conocía. La tarde de la última clase llegué con un ramo de violetas. Era una mujercita suave y dulce y soñaba entonces con una felicidad cuyo doloroso término no sospechaba: enviudó pronto, muy joven.
Susana Elorza, maestra fina y delicada, muy joven también, precedió o sucedió a María Rigo. Era muy amable y cariñosa conmigo. Yo seguía siendo bueno y ella no olvida que fui su alumno. Espíritu devoto, va siempre a oír misa; me vio el año pasado en el atrio, mientras esperaba yo la salida de las niñas del pueblo. Un monaguillo me había puesto en la mano uno de esos pequeños periódicos de la Iglesia. Susana Elorza reparó en él, y después de saludarme, al paso, cariñosamente, me dijo:
-Me alegro mucho de verlo en el buen camino.
Recordé mis pecados y procuré disimular un poco mi vergüenza.
Poco ha quedado en mi memoria de Clotilde Abreguín. Contaba cuentos a los varones mientras enseñaba labor a las niñas. La narración era interrumpida a cada paso por las preguntas de las alumnas. Escuchábamos en suspenso... ¿Cómo terminaría la historia de aquel pastor que pedía socorro a los vecinos, mintiéndoles que venía el lobo?
Pero a quien realmente debo lo poco sólido que aprendí en los primeros grados, es a un joven y enérgico maestro del pueblo llamado Bernardo Espondaburu. De las dos señoritas cariñosas tengo justamente gratísimos recuerdos; de Espondaburu, en cambio, la lejana idea de su rigor, de la severísima disciplina que imponía al grado y de las duras penitencias con que se castigaba. Yo era travieso, rebelde, malo. Pero en honor a la verdad, sé calcular hoy el interés de un capital dado gracias a la fórmula (C x R x T / 100 x UT) que aquel hombre admirable y temido me hundió en la mollera.
Fue preciso que pasaran muchos años para que yo comprendiera la vida noble y el estoicismo de aquel joven maestro. Hombre de clarísima inteligencia, tenía el propósito firme de superarse. El medio del pueblito provinciano intentaba inútilmente ridiculizar su decisión. Viajaba a Buenos Aires procurando perfeccionar, mediante el consejo de personas ilustradas, sus métodos de enseñanza y su cultura profesional y general. El pueblo lo acosaba, lo censuraba, lo calumniaba. Y él seguía, inmune. Estudió música (y el pueblo reía); organizó sus estudios, ingresó a las aulas universitarias... creo que obtuvo dos títulos. Esta última etapa de su vida se desarrolla fuera del alcance de sus ex discípulos. Hizo brillantísima carrera en el magisterio; ocupó altos puestos; se jubiló.
Yo admiro en Bernardo Espondaburu al hombre fuerte y resuelto que supo vencer la apatía del medio que lo circundaba y lanzarse con éxito a la conquista del porvenir, nada más que estudiando para ganar las posiciones a fuerza de méritos.
El día que me dio la última clase lo esperé rabioso en la esquina del colegio. Al rato pasó camino de su casa, al trote pausado de un caballo manso. Alcé la voz como para que me oyera. Y lo insulté desvergonzadamente. El siguió imperturbable, sin volver la cabeza, sin lanzarme una sola mirada, mientras llegaba envolviéndome, por toda respuesta, el polvo que levantaba su caballo.
Germán Hergenrether
Escrito por: Germán Hergenrether
 21º
21º



 1
1




 Agrandar texto
Agrandar texto
 Enviar por mail
Enviar por mail