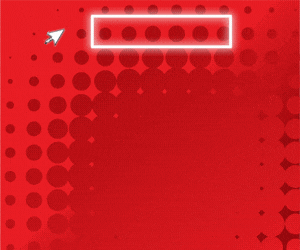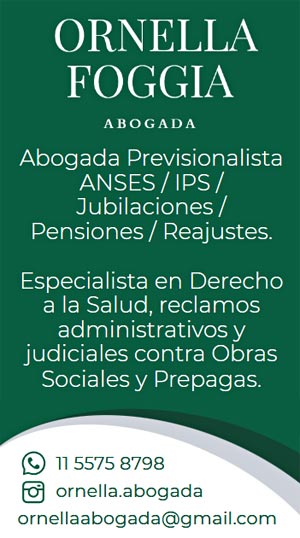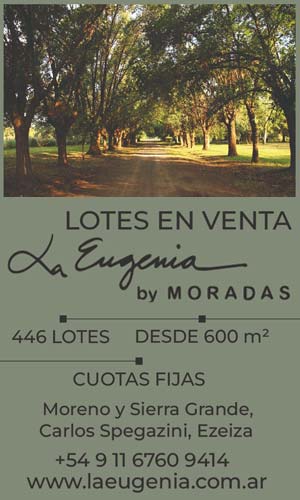El 31 de mayo falleció mi padre. Así, de sopetón, de un infarto. Vivo a 800 kilómetros, una distancia prudente pero insondable e insalvable en el contexto de una pandemia como la que estamos atravesando.
Tuve que sacar permisos dudando de que me dejaran viajar, esperar dos días para el sepelio sin poder velar a nuestro ser querido, sin que nadie pudiera acercarse, acompañarnos y despedirse acorde a los rituales y simbolismos que encubren un poco lo real de la muerte.
Hasta hubo sospechas. Lo único que le interesaba a mucha gente era saber de qué murió papá, si era por coronavirus, si podía contagiar. Paranoia, desconcierto, temor... guiados por eso no podían conectar sólo con el dolor, redoblando el hecho de dejarnos solos.
Trabas. Impedimentos. Dejar a mi madre ante semejante escenario sin saber cuándo podría verla de nuevo, cuánto necesito yo y ella acompañarnos para morigerar un poco la angustia.
Es decir, a la soledad ante la cual uno queda respecto de una pérdida se suma una soledad real que se opone al normal trabajo del duelo, proceso que es casi impracticable sin la cercanía, los abrazos y el amor de quienes pueden sostenernos y compartir nuestro dolor.
El regreso a Goya, Corrientes, donde resido, fue también desolador. Tuvimos que pasar 15 días de aislamiento absoluto como cuarentena por provenir de una zona de riesgo, ya que, acá estamos en una fase más avanzada con muchas menos restricciones porque no hay circulación comunitaria del virus, ni casos. Algo que se podía solucionar con un hisopado - si es que los hubiera- contemplando estos casos de urgencia y necesidad de índole personal.
Pagué con tiempo, pagué con dolor, con silencios, cuando no tenía más energía que para encausar mi pérdida. Algo inherente a la pandemia pero que denota el terreno desértico ante el que estamos en materia de salud mental y de las cuestiones subjetivas que son los emergentes de esta pandemia.
Las medidas que los gobiernos puedan tomar parece que nunca serán con arreglo a los sujetos. No puede haber una común medida para lo desmedido o lo que no se puede medir, de eso que estará en cada caso y en cada quien, en cada circunstancia personal.
La pandemia te sacude. Los sujetos son tratados como puros cuerpos que se movilizan y se sancionan, que se encierran y se salvan, que se castigan y son portadores de contagios, que son señalados y evitados.
Lo universal que parecería ser la solución, un “encerrarse para todos”, conlleva en sí mismo la marca de su fracaso, y las manifestaciones están a la vista: transgresiones y desobediencias, fiestas a escondidas o besos clandestinos, actos estúpidos o rebeldes o desesperados, pero ahí vive lo singular, eso que se desecha y se desoye cuando se cree posible establecer una norma y regla masiva, impracticable en sí misma, aunque decididamente no haya otro modo por el momento.
Lo eludido en toda esta “peste” es el sujeto, como dice el psicoanálisis. La ciencia lo deja por fuera y ahora, entonces, todos somos objetos. Algo así como estar apestados como lo están los animales. La prohibición le pone un límite a la decisión y con eso nos quedamos desamparados aunque paradójicamente, sea eso establecido a favor de cuidarnos.
Forcluídos como seres humanos, hemos perdido hasta la humanidad más primaria, esa del amor, esa de los rituales en la vida y en la muerte.
No juzgo políticas ni sé cuáles medidas resolverían, ni cuales podrían atender causas subjetivas sin quebrantar la obediencia necesaria de un “para todos” que promete salvarnos.
La pandemia resta abrazos necesarios, separa familias en momentos gratos y en los peores, impide duelos y despedidas, deja solos a los que pasan dolor. Deja inasistido al que se sostiene en instituciones que ahora cierran, deja sin deseos y sin ilusiones el porvenir de otros muchos.
Enloquece, encierra. Demanda lo deshumano, encarna lo descarnado, ensombrece el dolor y refuerza las distancias.
Gobierna, obtura, cierra las bocas, las tapa, desnuda vínculos y desanuda lazos.
El sufrimiento despertado en varias personas por estas razones también mata, también enferma y en verdad eso no está atendido, ni hay un teléfono para llamar, ni un hospital al que acudir.
Mi experiencia particular es que el amor funciona y entonces los seres queridos y los amigos y la familia y los cercanos, te sostienen, te abrazan con palabras y surgen nuevas asociaciones, sorpresas, retornan personas importantes en tu historia y la vida sigue. No es todo pérdida, no es todo pandemia. Aún en la distancia, el que te quiere acompañar, lo hace. No es lo mismo, quizás es algo, pero no es poco, ni menos. Algo y alguien en este contexto es un plus, un más.
Por suerte, para quien pueda y quiera tomarlo, hay analistas que escuchan, que escuchamos.
¿Quién carga a su cuenta los muchos que no tienen los recursos para buscar una escucha, encontrarla y pagarla?
La salud mental es el último orejón del tarro.
Me pregunto si es que esta pandemia deshumanizada, desubjetivada, numérica y masiva, es peor que el coronavirus. Algo así como de que el “remedio” es peor que la enfermedad.
El prospecto de la cuarentena no trae cuáles son las contraindicaciones.
Decidir otra cosa -además de un fuera de ley- es ir también contra la salud, ya que parece ser que no hay otra forma de evitar que esto siga propagándose.
Pero de todo este reguero de síntomas, inhibiciones y angustias, que nos dejan los efectos adversos de esta vacuna que es el aislamiento y de este remedio que es la cuarentena, es de lo que no se habla y de lo que es tan necesario hablar.
El psicoanálisis -como escenario de lo singular y refugio del deseo- es un movimiento antipandémico y siempre, una receta magistral.
Lic. María Lucía Brignani
Psicóloga UBA (MN 44992) - Psicoanalista
Especialista en Psicología Clínica
(ex concurrente Hospital Argerich).
Escrito por: Lic. María Lucía Brignani
 20º
20º







 Agrandar texto
Agrandar texto
 Enviar por mail
Enviar por mail